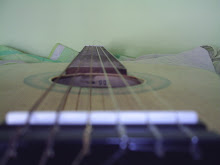En 7mo grado, cuando las cosas se ponían difíciles en mis
producciones de castellano, siempre podía usar un último recurso: “Confuso y algo mareado, sintió su cuerpo
transpirado, su corazón acelerado y el sonido de las bombas aturdiendo todavía
sus oídos. Pero para su sorpresa, lo que estaba debajo no era ya el campo de
batalla, sino su colchón. Miró a su alrededor buscando a sus compañeros
muertos, pero solo encontró su habitación. Todo había sido no más que un mal
sueño…”. No importa cuán intrincado haya sido el conflicto del personaje,
todo se iba a resolver. Si no era por la fortuna, era entonces porque
directamente no había existido problema alguno. No es que a los 12 años creía
que todos los finales tenían que ser felices. El problema era que no sabía cómo
estructurar en la narración un final de otro tipo.
En 7mo grado, cuando las cosas se ponían difíciles en mis
producciones de castellano, siempre podía usar un último recurso: “Confuso y algo mareado, sintió su cuerpo
transpirado, su corazón acelerado y el sonido de las bombas aturdiendo todavía
sus oídos. Pero para su sorpresa, lo que estaba debajo no era ya el campo de
batalla, sino su colchón. Miró a su alrededor buscando a sus compañeros
muertos, pero solo encontró su habitación. Todo había sido no más que un mal
sueño…”. No importa cuán intrincado haya sido el conflicto del personaje,
todo se iba a resolver. Si no era por la fortuna, era entonces porque
directamente no había existido problema alguno. No es que a los 12 años creía
que todos los finales tenían que ser felices. El problema era que no sabía cómo
estructurar en la narración un final de otro tipo.
Si hubo una generación que fue educada por la televisión, me
lamenta entender que la mía dio un paso más (menos): Fuimos educados por la
publicidad. Y ahí no solo no hay lugar para el fracaso, tampoco hay lugar para
la tristeza, el sinsabor, el silencio, el ruido, el desorden, la soledad, lo
que está en el medio.
Pensar que del éxito solo nos separa la acción, la etapa
ejecutiva, es creer que hay un solo e inequívoco camino. Que podrá postergarse,
detenerse y retomarse, ser cuesta arriba, pero que llega. Y vamos a llegar
porque así está escrito, para eso vinimos a jugar. Y hay que creerlo así. Y así
va a ser. Por más que nos encontremos en el más pantanosos de los senderos,
algún detalle del que no nos percatamos va a virar nuestra fortuna de un
momento a otro. Cuando estamos contra las cuerdas, algún personaje que no
sabíamos que estaba en el lugar, le va a lanzar un daga a nuestro agresor y terminamos
victoriosos. Y como éstas, miles situaciones donde un as baja la manga nuestra
o de alguien, nos salva en el episodio final.
Nos creemos tan protagonistas de nuestra propia vida, que
está clarísimo que estamos condenadxs al éxito. Es como si Leonardo Di Caprio
hubiera perdido el partido de poker y no hubiera subido al titanic: si es el
protagonista, obviamente no va a fracasar en la primera escena, porque no
habría más película. Creemos que somos Harry Potter, que si bien estamos siendo
puestxs a prueba todo el tiempo, al final vamos a despertar en la enfermería
junto a nuestros amigos que nos van a contar que ganamos el partido de quidditch,
vencimos las fuerzas oscuras de Lord Voldemort, la chica que nos gusta nos da
bola y el director de la escuela nos va a felicitar por algo.
Bueno, sucede que no es así. Créase o no: podemos fracasar. La
vida es mucho más que el escenario para ser protagonistas y es por esto que no
siempre vamos a ganar. Mientras nos sentimos héroes y heroínas, nos alejamos de
la duda para aferrarnos a la certeza del éxito seguro. Y el fracaso, que es
algo ocurre, nos agarra desconcertados. No nos formaron para eso y no podemos
aceptarlo. Seguimos esperando ese último giro en el argumento que no va a
ocurrir, no hay sorpresa a lo último, ya está, acabose, finito. Nadie nos
preparó para perder, nos criaron para ser Harry Potter, pero nos tocó ser
Cedric Diggory. Pensábamos que teníamos la mejor mano para ganar, pero algo nos
arrebato el destino que creíamos merecer.
En el trabajo, en el estudio, en el amor, con amistades, en
el deporte… a veces no se da. Y al final, perdemos. Tampoco significa que
estamos destinadxs al fracaso, significa que vamos a fracasar y tendremos que
hacer cuerpo a esa realidad. Yo lo asumí y nos invito a reurnirnos todxs, con
todos nuestros fracasos. Queda así fundada “Agrupación Diggory” o
amistosamente: “La Diggory”.